HILADO Y TEJIDO EN LA ZARZA*
(Semana 29 Abril-4 Mayo/2018)
 Ni
una sola palabra creo haber dicho, por ahora, de nuestra
interioridad, de nuestra subjetividad. He de advertir que al
decir nuestra subjetividad me he excedido en el uso de este
pronombre personal, por ser plural aunque de la primera persona. Para
no excederme he de referirme tan solo a mi mismo, si por el estrecho
camino de la interioridad quiero adentrarme... para ir describiendo
lo que en él me vaya encontrando. Ese es camino de cada cual.
Ni
una sola palabra creo haber dicho, por ahora, de nuestra
interioridad, de nuestra subjetividad. He de advertir que al
decir nuestra subjetividad me he excedido en el uso de este
pronombre personal, por ser plural aunque de la primera persona. Para
no excederme he de referirme tan solo a mi mismo, si por el estrecho
camino de la interioridad quiero adentrarme... para ir describiendo
lo que en él me vaya encontrando. Ese es camino de cada cual.
MOTIVOS
Y JUSTIFICACIONES
Intento
tejer una reflexión al hilo de un par de cuestiones que yo,
particularmente, siento como importantes para mí, y posiblemente
interesantes para quienes así también lo sientan (a las preguntas
me refiero, las respuestas son cosa de cada quien, y ello tan sólo
en caso de necesitarlas o quererlas por propia intervención; yo solo
quisiera compartir este intento, ya que en esto también puede
ocurrir que una chispa mínima prenda una buena lumbre para sí mismo
o en cualquiera otra persona no menos sí misma que yo). Aparecen,
tales preguntas, al final de uno de los vídeos de un curso en línea
dedicado a un autor (S. Kierkegaard) que me interesa desde hace mucho
tiempo y que he seguido de manera intermitente (supongo que a causa
más bien -o en parte- de las editoriales y de sus golosos
superventas o monopolios, ...pensando mal :). Estos cursos se
imparten a través de una página web que presenta y coordina las
aportaciones de numerosas universidades prestigiosas del mundo. Son
cursos gratuitos, bastantes pero no todos en inglés (yo me valgo del
traductor google para poderlos seguir, aunque sea a trompicones y en
lengauje similar al cheyene o al siux :); los hay también en
castellano). Escribo esto último por si pueda interesar: aparece
como primera página poniendo el nombre de la misma, COURSERA, en el
buscador google. Ah y también se pueden bajar libros gratuitos sin
necesidad de apuntarse a ningún curso... best sellers de actualidad
no son precisamente, que conste... aunque algunos sí, si
consideramos otro tiempo que el inmediato, hecho de tantas prisas y
precipitaciones pasajeras.
LAS
CUESTIONES
Entonces,
nuevamente pregúntate, ¿quién eres realmente? De siete mil
millones de seres humanos en el planeta, ¿qué te hace esa persona
única que eres?
Me
interesa intentar reflexionar sobre este final de la tercera
conferencia, donde se (me) plantea la cuestión: ¿Qué te hace esta
persona única que eres?¿Quien eres realmente?
EL TEJER
La
primera de estas dos preguntas contiene ya una afirmación: ...esa
persona única que eres. Ahí se afirma ya que soy único. Afirmación
que, previamente, cabría cuestionar.
Seguramente
que si yo preguntara a cualquier persona de esta sociedad en la que
estoy inmerso se me daría una respuesta igualmente afirmativa: ‘sí,
tu igual que yo somos únicos’. A lo que yo podría responder:’Ah
mira, somos iguales, justamente en esto, en que somos diferentes'. Si
nuestras personas -podría yo pensar- fueran tan solo iguales,
entonces algún que otro elemento distinto a ambos (un elemento
distinto a mi interlocutor y a mí mismo) podría responder por
nosotros en que consistiría nuestra igualdad, la mía y también la
suya. Algo, relato, norma, tercera persona o algún supuesto dios nos
respondería algo así como: ‘ambos sois cristianos… o musulmanes
o ateos o socialistas o… Algo se respondería incluso en nuestro
nombre. Algo o alguien podría responder en lugar nuestro
incluso si nosotros no lo hiciéramos. Diría quienes somos con algún
término general.
Pero
no tan solo somos iguales y así poder ser englobados mediante
atributos referidos a algún concepto que nos generaliza y así, de
manera general, nos identificara.
Ese
tipo de identificación siempre requiere la negación de otras
identidades para así, por negación de algún otro, poder ser
alguien, externamente, general para el colectivo al cual se
pertenezca.
Ahora
bien, también somos distintos, cada cual únicos. Hay diversos
indicios que parecen referirse a nuestra singularidad irrepetible.
Nuestro timbre de voz, nuestros ademanes y gestos, nuestras huellas
digitales… Así mismo, desde un punto de vista de la
especialización o lo más específico uno puede distinguir o
distinguirse por la manera muy personal e inconfundible en la
realización de algún arte, profesión o quhacer en general.
Hasta
ahora no he dejado de mencionar aspectos externos, manifestaciones o
reconocimientos externos, fenoménicos, alusivos a cuanto pueda
identificarnos y por lo cual reconocernos; pero ello no más que de
manera externa. De manera externa sabemos quienes somos.
 Ni
una sola palabra creo haber dicho, por ahora, de nuestra
interioridad, de nuestra subjetividad. He de advertir que al
decir nuestra subjetividad me he excedido en el uso de este
pronombre personal, por ser plural aunque de la primera persona. Para
no excederme he de referirme tan solo a mi mismo, si por el estrecho
camino de la interioridad quiero adentrarme... para ir describiendo
lo que en él me vaya encontrando. Ese es camino de cada cual.
Ni
una sola palabra creo haber dicho, por ahora, de nuestra
interioridad, de nuestra subjetividad. He de advertir que al
decir nuestra subjetividad me he excedido en el uso de este
pronombre personal, por ser plural aunque de la primera persona. Para
no excederme he de referirme tan solo a mi mismo, si por el estrecho
camino de la interioridad quiero adentrarme... para ir describiendo
lo que en él me vaya encontrando. Ese es camino de cada cual.
Las
identificaciones externas (ser cristiano, musulmán, ateo, del Barça,
del Madrid… ) y sus correspondientes identidades se caracterizan
por destacar, positivamente, sobre un fondo de negatividad. Decir
‘soy ateo’ implica suponer el fondo que niega. Es decir que si
afirmo ser ateo, niego ser creyente y con ello, con tal negación,
niego cuantas creencias se refieran a cualquier divinidad. Si afirmo
ser musulmán niego ser cristiano y también niego estar adscrito o
pertenecer a cualquier otro credo que no sea el musulmán. A
menudo o tal vez siempre en un momento u otro estas negaciones se
“resuelven” se reafirman en términos de sentimientos y acciones
que denotan superioridad frente a los que no son ‘de los nuestros'
o 'como nosotros’. Superioridad que no pocas veces se toma como
fundamentación, pretencioso, de legitimación para la violencia
contra los que no son como ‘nosotros’. Así pues quién soy,
desde las demarcaciones de la exterioridad, se determina aunque sea
afirmativamente sobre un extenso tapiz sobre la tierra de la
negatividad.
Así
pues, externamente, sabemos muy bien lo que somos. Podemos ser muchas
cosas, pero todas ellas necesitan de la negatividad para poder
subsistir. Y lo paradójico es que no podemos dejar de ser sin esas
diversas y simultáneas adscripciones y pertenencias con las que nos
identificamos y nos identifican. Y de esta manera, caleidoscópica,
es como soy. Sin embargo eso no es todo.
Lo
reflexionado hasta ahora no ha sido meditado más que por el anverso
de mis diversas identidades. ¿Tienen todas ellas un único reverso?
¿Soy realmente único? ¿Y si soy único, qué me hace serlo? ¿O
algo otro que yo hace que yo sea? ¿Meramente soy o también soy
alguien
valioso
no sujeto a fluctuación ni a lo efímero?
Anteriormente
he mencionado algunos indicios en los que aparecen muestras de
nuestra singularidad, timbre de voz, huellas digitales, gestos y
andares, estilos personales en la ejecución de algún arte u oficio…
¿Qué tienen en común todos estos rasgos? Algo que se halla situado
en las antípodas de aquella otra característica que, externamente,
nos puede delatar como antagónicos. Ese algo común en toda
singularidad muestra y de nosotros es la inclusividad;
a entera diferencia de la exclusividad
que dice, en último término, quienes somos en el aparente mundo de
la exterioridad. En su reverso, en el reverso de nuestra
exterioridad, en la interioridad de cada cual, tal vez demasiado
adormecido yace un deseo de inclusividad, de querer relación con lo
otro distinto que yo. Si mi voz o mis gestos me identifican y hacen
que yo sea reconocible a los demás, esos rasgos, de voz o de lo que
sea muy propiamente yo, jamás lo serán en detrimento -tampoco en
competencia- de otros a otras personas pertenecientes. Los rasgos que
tan singularmente
nos identifican jamás se oponen entre ellos. Si atendiéramos, cada
cual, más a lo más internamente singular y propio, tal vez la
relación o incluso la inclusión
de la singularidad distinta
en que cada cual consiste,
sería más patente y progresivamente extensa (en ello consistiría
nuestro progreso, otro muy distinto aunque no excluyente de lo que
normalmente entendemos o intuimos como progreso o mejoras materiales
y organizativas). Son, nuestras distintas singularidades exclusivas
de cada cual sin dejar de ser inclusivas de lo distinto. Pueden ser
perfectamente pertenecientes a una inclusividad y pertenecer al mismo
tiempo a quienes siendo únicos manifiestan su singularidad
inconfundible.
¿Es
ese tipo de inclusividad aquello que me hace único? Ponga yo en una
proposición, en una oración, a esa inclusividad: Esa inclusividad
es aquella que respeta, atiende e incluso fomenta oportunamente la
singularidad distintiva percibida por mi de otro que no es yo.
Pero,
¿qué es aquello, más interno que las meras manifestaciones, a
respetar por mi, de otro que no soy yo? Para responder a esta
cuestión no puedo hacer otra cosa mejor que adentrarme por el
estrecho y ya iniciado camino de mi interioridad. Percibo mi unicidad
de manera negativa, es decir por el sentimiento de disgusto, cuando
no soy bien interpretado por mí mismo o por los demás. Y siento
mejor, quiero decir positivamente, qué soy cuando me siento, por mí
mismo comprendido de manera inteligente y de manera afectiva (jamás
en el olvido o anestesia de los afectos, en la insensibilidad),
sentida con el corazón, es decir internamente en y por mí mismo. Es
esa inclusividad de afecto y inteligencia la que detecta y denota mi
unicidad completamente distinta de la unicidad de cualquier otro;
distinta pero al mismo tiempo y por haber sido oportuna y
sucesivamente comprendida la mía (comprender significa reconocer y
aceptar contradicciones para poder cambiar o mejorar). Al ir siendo
comprendida por mí mismo mi unicidad, es posible que sea comprendida
la muy distinta unicidad del otro o en general de cualquiera.
Sigue
en pié la pregunta, ¿Qué hace que yo sea único? Me parece que
solamente caben, por ahora, dos posibles respuestas. Hace que yo sea
único alguien o algo otro que yo o, segunda respuesta, yo mismo. Si
solo yo mismo, y solo yo hace mi ser único, parece que la inminencia
de la desesperación me aceche. Por otra parte si es otro u otra cosa
que yo quien me hace único, entonces el peligro inminente puede ser
la disolución de mi ser único, que ya solo lo es por o para lo
otro.
Puedo
imaginar una solución para la aporía existencial. La desesperación
sobreviene en la soledad más absoluta y tenida involuntariamente, en
el pretencioso yo que cree poderlo todo, ser todopoderoso. En este
cerco no hay salida. El otro extremo, la disolución, mi progresiva
anulación, mi deterioro, la anulación de mi persona sería en el
encierro de
mi dependencia
a otro, de mi nula libertad. Dependencia a otro u a otra cosa a la
que debería yo rendir mi ser en tanto que único. Ambas situaciones
internas (desesperación o anulación) las he imaginado de manera
extrema, en términos absolutos en los que mi unicidad no sería más
ni otra cosa que desesperación o nulidad. Sería únicamente nada;
como viviendo yo, o en un recinto cerrado y estanco con el agua de la
angustia sobrepasando mi cuello o malviviendo en la objetiva
renuncia de mi mismo habiéndome transferido -o habiendo sido
transferido por- a lo otro (tradición, sociedad imperante, religión
o líderes religiosos, ideología, autoridades diversas…). Estos
dos extremos son imaginados como: en un extremo, siendo yo (o
cualquier subjetividad) el único hacedor de mi mismo; o, en el otro
extremo, como siendo lo otro el absoluto hacedor de mi mismo. Yo o
Subjetividad hacedora de mi cerrando toda entrada, favorable o no,
del exterior, de lo otro que yo, cárcel y presa yo de mí mismo;
muriendo en mi propia autarquía imposibles; intervendría con nada
en una imposibilidad de poder ser. Imposibilitado
de tal manera, aquello completamente exento de mí sería la
Libertad, mi
libertad.
O, a expensas de lo otro, siempre penando por ser en la
imposibilidad, también aquí, de querer ser autónomo.
Considerando
que el rasgo común de cuanto expresa mi ser singular es en el
principio de inclusividad, cabe que me pregunte como sería aquí
esta inclusividad, aquí entre mi imaginada nulidad y la
desesperación más absoluta. Siendo yo inclusivo abriría las
compuertas de mi solipsismo. Y cortando la sonda (especie imaginada
de cordón umbilical aún siendo adulto) que conduce el suero de mi
ser mientras toda mi subjetividad yace, a causa de lo otro que yo,
postrado, inactivo, pasivo a más no poder. ¿Y en todo esto (abrir y
cortar para incluir mi individualidad y la de los otros), quién
sería yo en realidad? Quien abriendo las compuertas de mi oculta
subjetividad y cortando el cordón umbilical de mis dependencias va
configurando, según recursos y posibilidades propias, con lo otro
que no soy yo la autonomía de mi variable ser mientras éste dure y
algo de él perdure en aquello y en aquellos que con mi autonomía he
sido capaz de aportar, realizar e incluso, tal vez, dada mi
singularidad, así como la de cualquiera, crear (creo que hay un solo
verbo que recoge a estos tres mencionados últimamente: amar).
Para
decir lo anterior de otra manera refiero ahora ahora un acontecer
con su tímida realización humana de una determinada idea que tuvo
su nacimiento histórico por, y en, E. Kant. Otra manera de referirme
a la realización de mi autonomía, es decir que yo soy una finalidad
y nunca solamente, únicamente, un medio de uso para cualquier otro
fin al que haya de rendir literalmente todo mi ser. Mi unicidad, mi
ser único no consiste en ser un puro medio, un vulgar o un
sofisticado instrumento. Tampoco de ninguna manera dejar de ser un
fin. Tampoco únicamente un fin, sin ser para nada un medio. Es ahí,
en ser tratado o en tratarme únicamente como un medio que yo
experimento, en mi profundo malestar y dolor, la unicidad faltante,
la calidad de único, en que yo soy, deteriorada. Y también percibo
mi ser único cuando me reconozco y se me reconoce en mi singularidad
y peculiaridades incomprendidas, no menos que, incluso, en mis
potencialidades (posibilidades de ser de nuevo). Es cuando me trato a
mi mismo y trato a los otros como fines, como fin en sí mismos que
ese trato es un medio adecuado, ahora sí, al fin pretendido. ¿Y
cuál es el fin pretendido? No otro que uno ya logrado y siempre por
lograr en nuestro ir siendo humanos: la libertad. Esa disposición
nuestra en la que podemos situarnos -y nos hallamos situados- en el
principio de una bifurcación, y entre esta ambivalencia afectiva de
caminos colindantes que siempre permanecen en mi interior y que
podemos rotular con los términos de CREATIVIDAD (o sinónimos y
similares) o DESTRUCTIVIDAD (sino con términos más graves y
terriblemente humanos, tales como crueldad, sutil o estrepitosa).
Para la libertad en determinarnos, más decididamente, a andar más
por un camino que por el otro. Y aún soy más fin en mi mismo
cuanto más frecuente y me adentre por las sendas de la CREATIVIDAD
superando desorientaciones y sinsentidos que llevamos incorporados, y
que incluso a veces reviven en el trayecto de mi existencia
irrepetible, insustituible e intransferible, es decir única.
Esa
finalidad en mi mismo que soy y que cada cual es puede rastrearse,
también históricamente, haciendo referencia a la dignidad humana,
siempre tenida en particular pero demasiado poco respetada aún y en
general. Dignidad es otra palabra de y para nuestro ser único,
que quiere expresar el principio y fin de nuestro respeto y quehacer
humano, siempre haciéndonos. La que acabó siendo la valiosa idea de
dignidad reconocida y proclamada, como meollo, en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos tuvo su incipiente, mínima y
estrecha aparición en la exterioridad de las dignidades exclusivas
del poder, la heroicidad, la mitología y las divinidades. La
dignidad era privativa de unas pocas eminencias tenidas como tal,
obligatoria o reconocidamente, por los miembros de una u otra cultura
o sociedad. Fue luego extendida, y descendida, en el reconocimiento,
inclusivo, del otro hasta un determinado momento histórico tenido
incluso como no humano ( dignidad del indígena y del esclavo en
dejar de serlo éste y siendo reconocido en su distinción
diferencial aquel. Hasta llegar a converger o sustanciarse como fin
en sí mismo que cada quien es, eminentemente, y evidentemente,
digno. Parece, finalmente, haberse logrado un fondo común, de
inclusividad, para la dignidad de cada uno en particular. Hacerla
efectiva es, me parece, el cometido particular y subjetivo y el
general de las sociedades actuales.
¿Cuán
lejos estamos de este cometido? Particularmente cada quien sabrá. En
lo general de nuestro mundo global parece que muy lejos, en esa
tergiversación de medios y fines con que nos acosamos practicando no
pocas veces una violencia del género humano entre humanos, todos y
cada uno de igual dignidad; apareciendo como fin pre-dominante y
generalmente anhelado el beneficio solo material por encima de
cualquier otro beneficio o necesidad humana; y siendo, el ser humano,
como un vulgar medio de usar y tirar.
* LA ZARZA, AQUÍ SU PÁGINA WEB (las fotos que aparecen en la publicación son de aquel lugar)











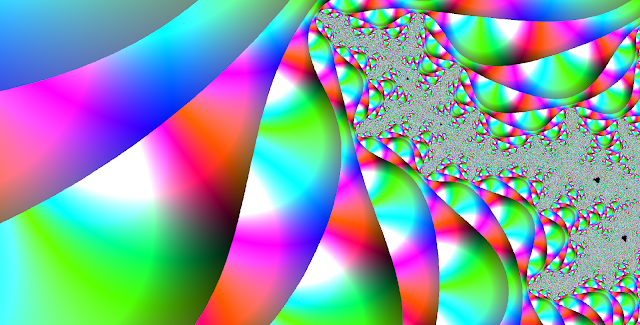


Comentaris
Publica un comentari a l'entrada